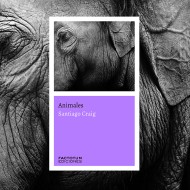Nuestro perro de Santiago Craig
Te convidamos un cuento de Animales, el segundo libro de cuentos publicado en Factotum del escritor argentino, Santiago Craig.
No se escucharon gritos. No cayó y se rompió contra el piso una lámpara. Los vecinos no hubieran podido decir: hubo angustia, hubo violencia. No hubieran podido decir nada de nosotros.
Éramos horas en el gimnasio, cervecerías, cursos de algo, viajes de trabajo. Éramos gastritis que iban y venían como olas flacas en el lomo de un río, una tos nerviosa que se acentuaba los viernes, el miedo repetido con cada ecografía, la opción siempre devastadora, iluminada, de un tumor o de un derrame. Miedo y ganas. La vida acostumbrada a nosotros. ¿Éramos eso? Así completos, los dos, hasta ahí. Nos volcamos a esas ilusiones hipocondríacas. Usamos también, como puntos de anclaje, la vida imaginada, proyectada antes, en el noviazgo, en las ilusiones compartidas. Ajena a nosotros ya, pero sin embargo, propia. Como un pan que uno compra y parte, como un mechón de pelo que está ahí siendo lo que somos pero sin someterse a nuestra voluntad, creciendo solo, más fuerte o más débil, más opaco o más oscuro, sin responder a ninguna orden directa de nuestros cerebros. Fue algo brumoso lo que nos pasó, o más bien, blando y manipulable como esas plastilinas nuevas, acuosas, que se estiran sin pegarse, ni manchar, ni dejar restos en las manos.
Nadie hubiera podido decir de nosotros nada.
Cuando nos preguntaban cómo estábamos, decíamos que bien, que igual, que el asunto había fluido, que era natural, que era nada más seguir el curso de las cosas. Decíamos que habíamos caído en el pozo de la estadística, que éramos mortales y comunes, que la fatalidad de lo habitual nos amparaba.
Sin darnos cuenta, nos había succionado de a sorbitos una boca invisible. Nos había desgastado lo que le da forma a las piedras. Como a una lámpara de pie, como a las botamangas de los pantalones de un sereno. Sin deterioro, sin fricción, por estar mucho tiempo ahí, desprevenidos, algo más fuerte que nosotros, más cerca de lo verdadero, nos había borrado.
Y ahora estábamos bien, no mentíamos. Podíamos tomar sol, estar mucho rato al teléfono, dedicarnos por fin a nuestras aficiones. Si fuera el caso, conocer a otra gente.
Nos dimos a cada uno, lo que cada uno había pedido. El problema empezó cuando tuvimos que repartirnos el perro.
Al principio, fijamos una rutina justa: tres días con uno, cuatro con otro. Alternando, cada semana, quién llevaba la mayoría. Los paseos con Walden eran un tiempo entre paréntesis. Para mí, estoy seguro, una manera de sobrellevar lo que se transformó pronto en un tanteo desorientado. Para ella, por lo que supe después, los únicos momentos en los que sentía que tenía para algo las piernas y los brazos y el cuerpo entero todavía ágil y activo.
Nos permitimos ceder, infligir la regla básica. Nos equivocamos.
Por compromisos asumidos, por cuestiones menores que es imposible recordar, que no dejaron la menor huella en la memoria: podría ser una cita circunstancial, un asunto de trabajo, la pereza simple, nos dimos la opción de ocupar cada uno los días de paseo del otro. Se mezclaron las proporciones y nos lo echamos en cara. Tuvimos una razón tangible, peluda, animal, para nuestras peleas.
Para volver a la equidad, decidimos que lo justo era tomar otra vez cada uno su parte, pero resultaban diferentes los lunes y los sábados, no nos daban lo mismo tres días de lluvia que dos feriados. Discutimos más. Como nunca, llegamos a decirnos cosas hirientes que no pensábamos. Estuvimos cada vez más lejos de querernos.
Terminó siendo imposible ampararnos en el tiempo. No era nunca igual. No era nunca justo. Éramos nosotros y Walden y los paseos y los parques y el sol y las noches de sus ronquidos. No había en esa forma calendarizada nada gratificante.
No queda claro ya quién de nosotros la propuso primero, pero lo que sí nos acordamos es que, cuando hubo esa solución, nos sentimos juntos de nuevo. No en el afecto, pero sí en las acciones. Decidir algo los dos, algo sencillo, fue un signo de madurez y templanza.
Nos pareció prudente ir de a poco. Yo me quedé su pata trasera izquierda los días que ella lo paseaba y ella, cuando era mi turno. La envolvimos en una gasa y después, cuando empezó a oler mal, la llevé a un taxidermista que nos ayudó durante todo el proceso.
Él nos propuso seccionar la cola. Era el elemento menos fundamental en la vida del perro y, así, disponíamos de un consuelo más para evitar el vacío que cada vez más nos generaban sus días de ausencia.
Era un solo tema de conversación, pero era algo. Cuando nos veíamos, podíamos mencionar formas, olores, deterioro y conservación.
El ánimo del perro se mantuvo inalterado. Sólo cambió cuando por glotonería, por sentirnos abusados, empezamos a pedir cada uno algo más a cambio de ceder paseos. El taxidermista, aplomado, nos indicó una secuencia: podíamos cortar orejas y uñas, incluso un ojo o una de las patas delanteras. Nuestro perro sin raza era capaz de mantener con casi nada el equilibrio. Lo que pudimos recortar, lo recortamos, lo inyectamos de fluidos, lo conservamos en frascos.
Pero lo gradual duró poco. Sin otra cosa que hacer, y porque estábamos en eso que nos indicaba el protocolo letrado, llegamos a la fatalidad de repartirlo, como al resto de los bienes. Había dos formas de fijar el medio: un corte transversal que cruzara al perro del morro al lugar que ocupaba cola o un corte que midiera exactamente el centro de su cuerpo estirado y de un tajo separara su mitad delantera de la otra. El segundo nos pareció, de los dos, el menos justo. Walden estaba más en su cara que en su culo: no daban lo mismo esas partes.
Decidimos, entonces, el corte recto del hocico al ano y el taxidermista hizo un trabajo impecable, para darnos a cada uno una parte tan idéntica que costaba saber cuál era la de cada quien.
Tuvimos esas mitades durante meses. Ella, en el living, encima de lo que antes era el aparador de ambos. Lleno de fotos todavía, de una vida antigua y compartida. Yo, debajo de la cama, con valijas y zapatos amontonados que sólo por desidia seguían ahí.
Supimos, por los días sin perro, que no había nada que buscar en esos ratos solos, en la separación infructuosa y, para rearmar al perro que ahora habíamos cortado en dos, nos reencontramos.
Volvimos a hablar y a comer y a pasar en la cama y en los consultorios y en las plazas la vida juntos. No hubo risas ni celebración. Si a los vecinos les preguntaran, hubieran dicho que pensaban en un viaje, un tema de salud, un distanciamiento.
El taxidermista recompuso a Walden, nuestro perro otra vez, y su cabeza está ahora encima de nuestra cama. A veces, de noche, me distraigo en el insomnio y lo veo. Hay una línea que lo cruza a la mitad y, por muy escondida que esté, todavía la noto. Mirando esa cicatriz de pegamento coagulado que separa sin orden sus ojos amarillos, me desvelo. En nuestra habitación, Walden está muerto, sí, pero no me altera tanto su presencia quieta y fantasmal. Lo que no deja de perturbarme es más bien su asimetría.
- Incluido en el libro de cuentos, Animales.